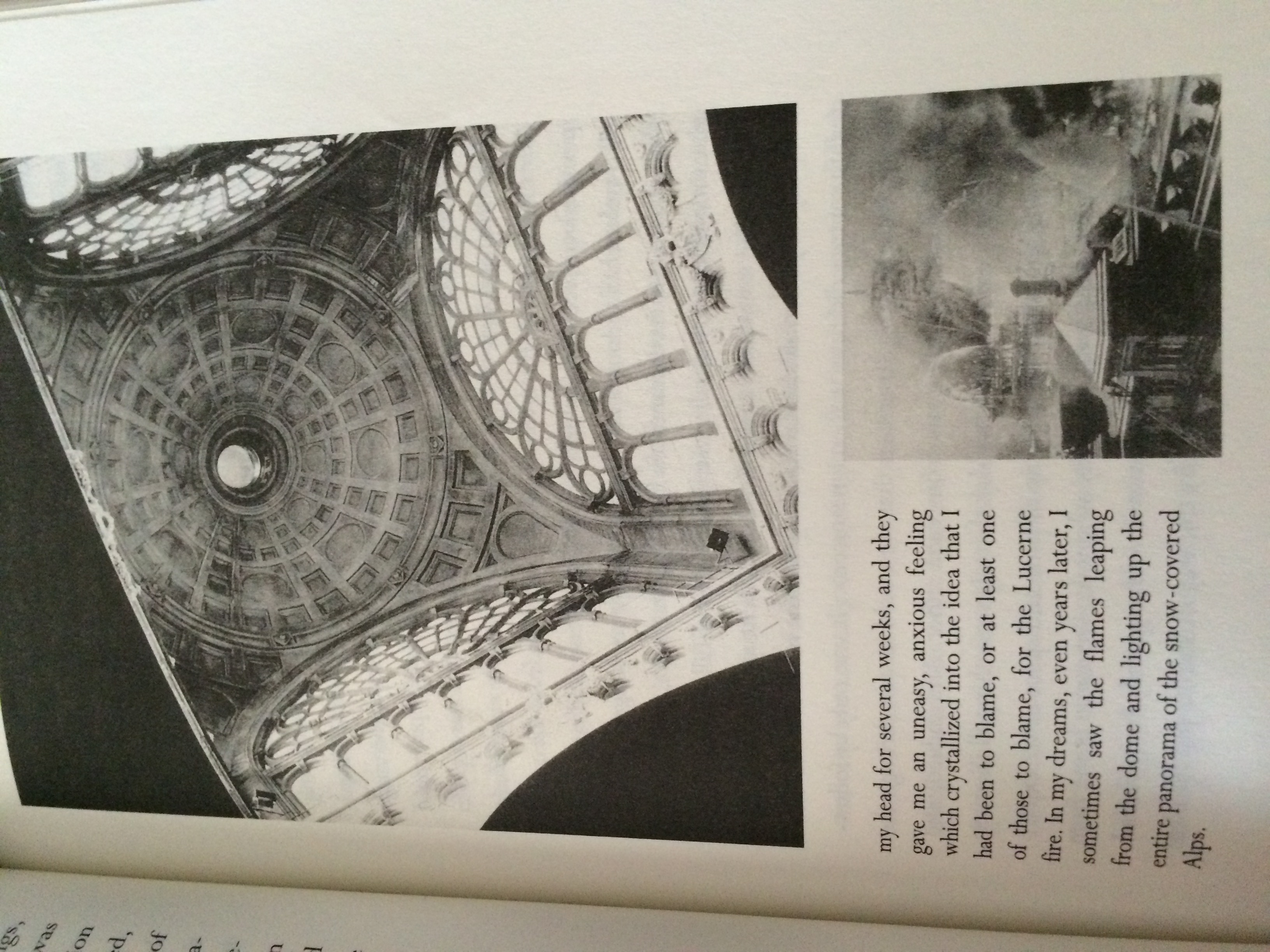En las
primeras páginas de Austerlitz, la
novela-bitácora de W.G. Sebald, nos encontramos con una nota al pie que recrea
la sensación que hubo provocado en el autor el incendio de la cúpula del
Lucerna Station en los Alpes Suizos. Años antes de aquel siniestro, en otro
paisaje bien parecido, la Centraal Station de Amberes —Bélgica—, el mismísimo
Austerlitz le contaba, con la típica pasividad del turista ocioso, la
portentosa historia arquitectónica de ese monumento, de vez en cuando matizando
su relato, naturalmente, con las vetas románticas e histriónicas que le eran
inevitables al narrar las historias más intrincadas y complejas. El espectáculo
de Austerlitz dando cátedra a Sebald parecía fascinar al autor alemán, sobre
todo porque el tal Austerlitz en realidad era él mismo, su alter-ego, un
alter-ego que se permitía esas digresiones y caprichos producto de un carácter
en nada parecido al suyo.
Un
personaje de ficción y un plano de su espíritu.
Un
fantasma con sus huesos.
En dicho
pie de página, además, como entretejidos encontramos unas fotografías. Vemos
como un contrapunto la imagen de aquella cúpula de Amberes desmenuzada
teóricamente por Austerlitz, ocupando casi la totalidad de la página, y otra
fotografía, más pequeña y como en un borde, de la cúpula del Lucerna
incendiándose, posiblemente extraída de un periódico de aquellas fechas (1971.)
La
sensación descrita por el autor allí, y aquellas fotografías —que funcionan más
como textos inexpresables que como recursos gráficos— evocan en la lectura un
impacto como el del sueño vívido, o el de una alucinación narcótica, pero que
ya al final del texto lo dejan a uno con una sensación más que ambigua. ¿Por
qué al autor, a W.G. Sebald, le sobreviene una suerte de complejo de culpa
exagerado,hasta llegar a creer ciegamente que el incendio de la cúpula lo habría
provocado él? ¿De qué modo, en qué circunstancias? No lo especifica.
«He
visto a veces en sueños —se limita a escribir, pensativo, como un japonés del
siglo XVII escribiendo su haikú— cómo las llamas brotaban de la cúpula e
iluminaban todo el panorama de los Alpes nevados». Fragmento que da cuenta del
desasosiego que aún le provoca un hecho, para nosotros, aparentemente aislado.
En este
punto, podríamos efectuar una unión artesanal de los aspectos presentados en
esta minúscula escena de la novela: por un lado, la apreciación intelectual o la
contemplación estética del monumento hecho por el hombre, el plañidero goce de
estos gestos arquitectónicos; y por otra parte, la culpa —que, en fin, viene a
significar querer ser culpable— por
el siniestro, como una forma de la autodestrucción[1].
¿A qué
se quiere llegar con todo esto? Al eros
y al thánatos, eventualmente. Pero lo
que quería introducir aquí es un gesto más que una reflexión, que otro gran
escritor moderno presentó sin palabras en uno de sus libros más emblemáticos.
Enrique
Lihn en la primera edición de La
Musiquilla de las Pobres Esferas usó una fotografía de otra
"cúpula" incendiada. En la solapa frontal, al reverso, una pequeña
nota reza: Cúpula de la Escuela de Bellas
Artes, incendiada en 1969. ¿Cómo presentar la destrucción de forma
decorativa, y a la vez, ocultamente conspicua, digamos elegante? Nadie ve en
esos trazos en sepia, y como pintados encima, los restos de un museo en llamas.
Nadie, al menos, de los lectores salteados, o con poca paciencia. No sé,
tampoco, si esto es toparse con ese doble juego de la inteligencia de la
obscenidad, o de lo obsceno como forma pensante, y también como sentimiento.
La
atracción por los monumentos devastados, este deseo ambivalente, de horror y
éxtasis a un mismo tiempo: la contemplación estética, digo, y a la vez, como se
acusara Sebald, la culpa; pero que en Lihn no deja de ser preciosa, el bello
horror de la mendicidad, aquellas techumbres con las que se tapan del cielo estrellado
los vagabundos; nuestra casa rota, diría. Ese paraíso que disfrutamos a solas y
con nuestra vergüenza de testigo. Esa atracción morbosa del esteta por todo lo
pútrido y lo arruinado…
Un
sentimiento que la verdad no comparto, sino solo fuera por el afán adolescente
de ver arder lo sagrado.
[1]Pongamos el ejemplo de Sobre la Historia Natural de la Destrucción
—otro de los experimentos de Sebald.La Naturaleza allí no existe, no es ni
sustancia ni propiedad de nada; todo es destrucción provocada por el humano —¿o
será que todo aspecto cultural no deja de ser a la vez natural? (Véase nota
N°4)